¿Qué tan conscientes somos de lo que nuestros estudiantes ya saben antes de comenzar una nueva unidad o proyecto? En el aula, muchas veces avanzamos con los contenidos sin detenernos a explorar qué ideas, representaciones o experiencias traen consigo quienes aprenden. Sin embargo, la activación de conocimientos previos es una oportunidad pedagógica poderosa para fomentar aprendizajes profundos, conectar conocimientos base del estudiante y dar sentido a lo que aprenden.
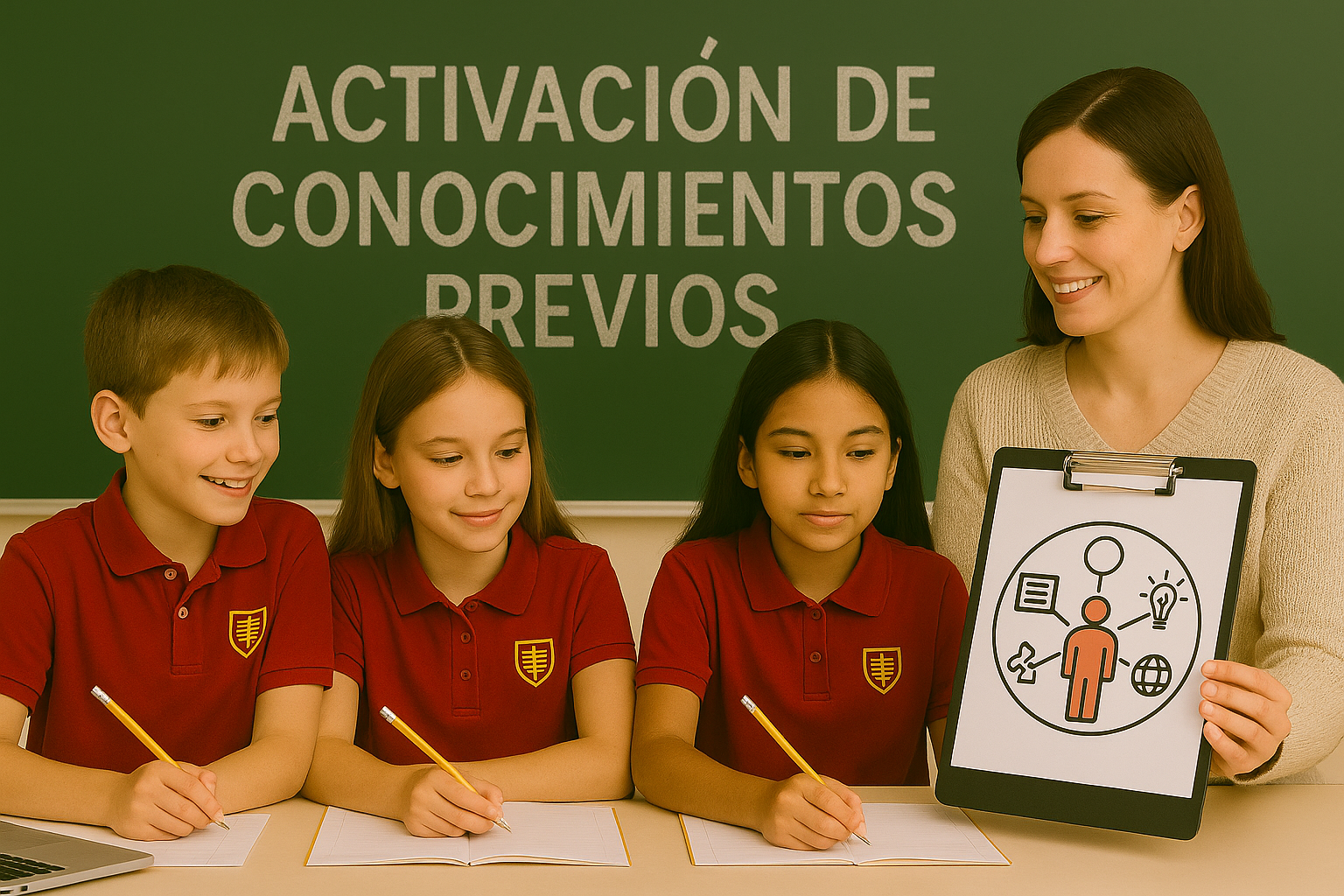
En un contexto educativo cada vez más complejo, marcado por la diversidad de trayectorias escolares y por la necesidad de enseñar a pensar críticamente, activar los conocimientos previos se vuelve una estrategia clave. Y cuando esta se desarrolla desde un enfoque interdisciplinario, su potencial se multiplica: los estudiantes vinculan lo nuevo con lo que ya saben y aprenden a ver conexiones entre áreas del conocimiento, a pensar de forma más integrada y a transferir aprendizajes a diferentes contextos.
En este artículo revisaremos qué es la activación de conocimientos previos, por qué es fundamental integrarla desde una mirada interdisciplinaria y cómo podemos implementarla a través de estrategias concretas que funcionen en distintas realidades escolares.
¿Qué es la activación de conocimientos previos?
Hablar de “conocimientos previos” no se limita a lo que los estudiantes recuerdan de clases anteriores. Incluye sus ideas, creencias, intuiciones, experiencias personales, conocimientos culturales y hasta malentendidos sobre un tema. Todo lo que ya está en su mente antes de enfrentarse a nuevos aprendizajes.
David Ausubel, uno de los principales referentes del aprendizaje significativo, lo sintetiza con una frase célebre:
“El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia” (Ausubel, 1968).
Cuando estos conocimientos se activan adecuadamente, los nuevos contenidos encuentran un “anclaje” mental, facilitando la comprensión y la retención. Por el contrario, si no se reconocen ni se conectan, la información puede quedar almacenada como datos aislados, sin sentido para el estudiante.
Activar los conocimientos previos también tiene un impacto emocional: permite que los estudiantes se sientan reconocidos, valorados por lo que ya saben y más motivados para aprender. Les da confianza, los involucra activamente y genera un punto de partida compartido.
¿Por qué un enfoque interdisciplinario potencia esta estrategia?
En la práctica, muchas veces la activación se reduce a preguntas genéricas (“¿qué saben del tema?”), sin considerar que el conocimiento no está compartimentado como lo están las asignaturas. Las ideas de los estudiantes sobre el mundo —y sus malentendidos también— se construyen a partir de múltiples fuentes: conversaciones, medios, experiencias familiares, juegos, redes sociales y aprendizajes escolares que cruzan áreas.
Desde esta perspectiva, un enfoque interdisciplinario permite:
- Ampliar integración de conocimiento: Cuando activamos conocimientos previos desde varias disciplinas, los estudiantes logran vincular lo que saben en Ciencias con lo que abordaron en Historia, en Lenguaje o en experiencias cotidianas.
- Fomentar el pensamiento complejo: El aprendizaje deja de ser lineal y se vuelve más contextualizado. Como señalan Bransford et al. (2000), “los estudiantes aprenden con más profundidad cuando comprenden cómo los conocimientos se relacionan entre sí y se aplican en múltiples contextos”.
- Promover transferencias auténticas: Activar conocimientos previos de forma interdisciplinaria prepara a los estudiantes para aplicar lo que aprenden en situaciones nuevas fuera del aula.
- Responder a la realidad actual: El mundo no se organiza por asignaturas. Los desafíos sociales, ambientales o tecnológicos requieren pensamiento integrador. ¿Por qué no enseñar a pensar así desde el inicio del proceso de aprendizaje?
Por esto, un buen diseño interdisciplinario ocurre desde el momento en que nos preguntamos: ¿qué sabe mi estudiante que puede ayudarle a conectar con este nuevo contenido?
Errores comunes al intentar activar conocimientos previos
Aunque el concepto es ampliamente conocido, en la práctica suele aplicarse de forma superficial o poco efectiva. Estos son algunos errores frecuentes:
- Preguntar sin propósitos claros: Iniciar la clase con un “¿qué saben sobre…?” no basta si no se tiene un propósito didáctico detrás. La activación debe estar articulada con lo que se enseñará y tener un rol claro en el diseño de la experiencia de aprendizaje.
- No considerar el conocimiento informal o cotidiano: Limitarse a lo que el estudiante aprendió “en clase” deja fuera una enorme fuente de saberes. Las vivencias, intereses personales y conocimientos culturales son recursos valiosos.
- No problematizar los errores o preconcepciones: A veces los conocimientos previos son erróneos o los saberes pueden estar incompletos en su desarrollo. Ignorarlos puede perpetuar malentendidos. Es importante abordarlos con respeto, pero también con intención pedagógica.
- Desconectar la activación del resto de la clase: No basta con “activar” al inicio si luego no se retoma esa información, no se conecta con el nuevo aprendizaje o no se resignifica. La activación debe tener continuidad y sentido durante todo el proceso.
Estrategias prácticas para activar conocimientos previos
A continuación, se presentan estrategias prácticas que pueden ser adaptadas a diversas asignaturas, niveles y contextos escolares. Todas comparten un enfoque interdisciplinario que busca integrar saberes y enriquecer la experiencia de aprendizaje.
1. Mapas conceptuales colaborativos entre asignaturas:
Elaborar mapas conceptuales con los estudiantes les permite visualizar sus ideas previas y cómo estas se relacionan con distintos temas. Cuando se hace en conjunto con distintas áreas, los estudiantes pueden ver cómo conceptos de Ciencias, Historia o Lenguaje se conectan entre sí.
Como sostiene Novak (1998), los mapas conceptuales ayudan a representar el conocimiento de forma significativa, permitiendo tanto al estudiante como al docente identificar vacíos, relaciones erróneas y oportunidades de profundización.
2. Rutinas de pensamiento con contenidos mixtos:
Las rutinas de pensamiento, como “Veo – Pienso – Me pregunto” o “Antes pensaba / Ahora pienso”, permiten hacer visibles las ideas previas de los estudiantes. Si se utilizan con textos, imágenes o casos que involucren múltiples disciplinas (por ejemplo, una imagen sobre una problemática ambiental), se genera una activación rica y contextualizada.
Estas rutinas preparan para cuestionar, contrastar y construir nuevos conocimientos, promoviendo una postura crítica desde el inicio.
3. Debates con temas transversales:
Plantear un tema transversal —como la inteligencia artificial, el uso del agua o los discursos de odio— permite activar conocimientos desde diferentes perspectivas. Un debate bien guiado obliga a los estudiantes a traer lo que saben desde distintas asignaturas y a integrar saberes.
Esta estrategia, además de fomentar la argumentación, prepara el terreno para una comprensión más compleja y situada del contenido.
4. Cajas de preguntas previas temáticas:
Antes de abordar un nuevo tema, se puede invitar a los estudiantes a escribir en papelitos todo lo que ya saben o se preguntan sobre el tema, y colocarlo en una "caja de conocimientos". Luego, se organiza la información en categorías y se vincula con las asignaturas correspondientes. Es una forma lúdica y participativa de revelar conocimientos previos y generar curiosidad.
5. Historias conectadas (narrativas interdisciplinarias):
Una historia o narrativa puede convertirse en una herramienta poderosa para activar conocimientos previos. Por ejemplo, presentar una historia real (como la de una comunidad afectada por una catástrofe natural) puede abrir preguntas desde la Geografía, la Biología, la Ética y la Literatura.
Esta estrategia favorece la empatía y permite que el estudiante se involucre emocionalmente, facilitando una activación más profunda.
6. Resolución de casos o dilemas que combinan áreas:
Los dilemas éticos, ambientales o sociales permiten activar conocimientos de diversas disciplinas al mismo tiempo. Resolver un caso requiere analizar datos, comprender contextos, argumentar desde distintas perspectivas y tomar decisiones.
Tal como sugiere Perkins (1997), el aprendizaje se potencia cuando se enseña para la comprensión, no únicamente para la cobertura de contenidos.
7. Visual thinking sobre lo que ya se sabe:
Pedir a los estudiantes que representen gráficamente lo que ya saben sobre un tema —usando dibujos, esquemas o símbolos— permite hacer visibles sus ideas sin necesidad de estructurarlas verbalmente. Esta técnica es especialmente útil para estudiantes que piensan de manera más visual o artística.
Además, cuando se analizan en grupo, se identifican puntos en común y diferencias, lo que enriquece el enfoque interdisciplinario.
¿Cómo adaptar estas estrategias a distintas realidades escolares?
Aplicar estrategias interdisciplinarias no siempre requiere tiempo extra o condiciones ideales. De hecho, muchas veces se puede comenzar con pequeños cambios que marcan una gran diferencia. Aquí algunas recomendaciones para hacerlo posible:
- Comenzar con alianzas pequeñas entre docentes: No es necesario transformar todo el currículum de inmediato. Dos docentes que coordinen una unidad juntos ya pueden generar experiencias de aprendizaje integradas. Por ejemplo, una unidad de Lenguaje y Ciencias Naturales sobre los mitos y la biología en culturas originarias.
- Considerar el conocimiento del contexto: Las estrategias funcionan mejor cuando se conectan con temas cercanos a la realidad de los estudiantes. Activar conocimientos previos sobre la escasez hídrica, los alimentos de la zona o los medios que consumen puede generar más sentido que partir de ejemplos alejados.
- Adaptar recursos disponibles: No se necesitan materiales sofisticados para aplicar estas estrategias. Una pizarra, papelógrafos o incluso herramientas digitales simples pueden servir para construir mapas conceptuales, rutinas de pensamiento o debates colaborativos.
- Valorar el trabajo en red: La interdisciplinariedad no se construye en soledad. Generar espacios de diálogo entre docentes, compartir experiencias y planificar en conjunto, aunque sea brevemente, puede abrir caminos para que estas estrategias se integren de forma más orgánica.
Conocimientos previos: ¿Cómo lo estoy haciendo?
Activar los conocimientos previos es el punto de partida para construir aprendizajes significativos, reflexivos y conectados con la realidad. Cuando se hace desde un enfoque interdisciplinario, enseñamos a nuestros estudiantes a pensar de forma más integrada, a reconocer relaciones entre saberes y a enfrentar los desafíos del mundo con una mirada más amplia.
Como plantea Beane (1997), integrar el currículum no significa desdibujar las disciplinas, sino construir puentes entre ellas a partir de temas significativos. Y activar lo que los estudiantes ya saben es una forma concreta de comenzar a construir esos puentes.
Entonces, la pregunta no es qué queremos que nuestros estudiantes aprendan, sino desde dónde están comenzando ese aprendizaje. ¿Estamos tomando en cuenta sus ideas, sus contextos, sus experiencias previas? ¿Estamos tendiendo puentes entre lo que saben y lo que necesitan aprender?
Cada vez que diseñamos una experiencia de aprendizaje que parte de las ideas de nuestros estudiantes, que combina saberes y que les permite pensar más allá de una sola asignatura, estamos cultivando algo más que conocimientos: estamos enseñando a aprender, a cuestionar y a conectar.
-
¿Te gustó esta publicación? ¡Compártela con otros docentes! Recuerda que en Umáximo cuentas con diversos recursos, contenidos, actividades y evaluaciones que pueden enriquecer el aprendizaje de tus estudiantes. Si aún no tienes una cuenta en Umáximo, crea la tuya aquí y accede a recursos exclusivos diseñados para profesores.
Referencias
- Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. Holt, Rinehart and Winston.
- Beane, J. A. (1997). Curriculum Integration: Designing the Core of Democratic Education. Teachers College Press.
- Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (Eds.). (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. National Academy Press.
- Novak, J. D. (1998). Learning, Creating, and Using Knowledge: Concept Maps as Facilitative Tools in Schools and Corporations. Lawrence Erlbaum Associates.
- Perkins, D. (1997). Teaching for Understanding: Linking Research with Practice. Jossey-Bass.



